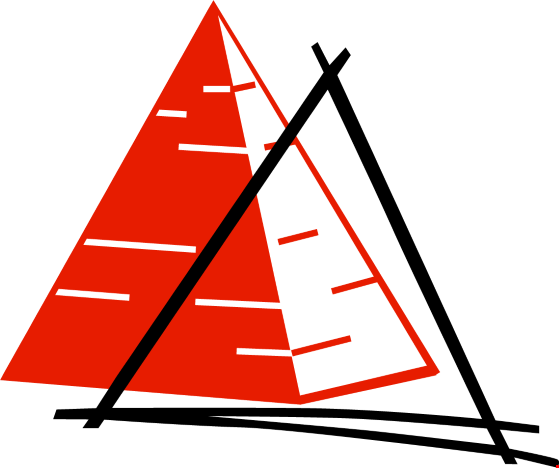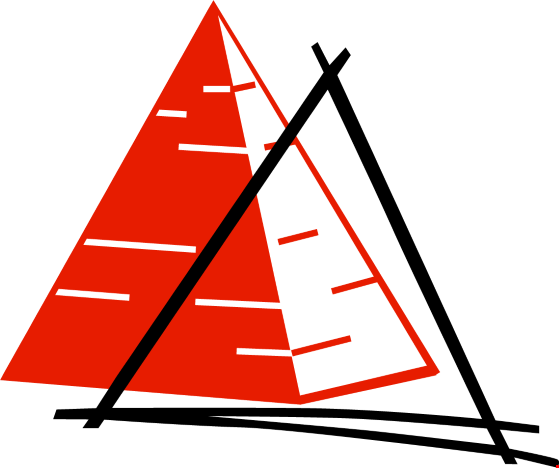Ahora que llevamos ya algo más de medio año haciendo algunas reflexiones sobre la importancia y los valores del juego, conviene recordar que también hay un momento para dejar de jugar.
Durante la infancia es fácil haber quedado tan absorto en nuestro juego que las horas volaron y tuvimos que volar luego, aún más, para no llegar demasiado tarde a casa. Otras veces puede que el juego nos arrebatase un tiempo precioso que debimos emplear en otra cosa y no fuimos capaces de negarnos a una última partida.
El hecho es que una vez que arranca un juego, él intentará jugar con nosotros sin que nos demos cuenta y puede hacernos perder la perspectiva, es decir, puede convencernos de que él es en ese momento y para siempre lo más importante del mundo y jugarlo nuestra obligación primera y absoluta.
Ante la amenaza de que el juego juegue al jugador, conviene aprender desde pequeños que el juego tiene un final igual que tiene un principio y que ambos puede decidirlos el jugador.
Además, con el final del juego va implícita la intrascendencia del resultado, al tiempo que su carácter incorregible: ni podemos cambiar el resultado, sea el que fuera esta vez, ni nuestra vida cambiará tanto como nos parece por haber ganado o perdido en un juego.
Madurar también es saber apagar, levantarse de la mesa o volver a casa a la hora. Al fin y al cabo, solo es un juego